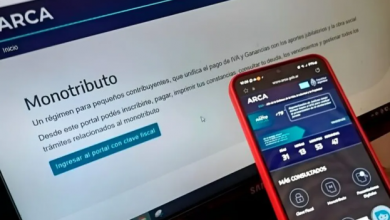Bananas
La democracia estadounidense deberá lidiar en el futuro inmediato con la circunstancia de que cerca de tres de cada diez votantes rechazan la legalidad constitucional cuando esta no los favorece. Sin embargo, el problema trasciende sus fronteras.

Por Ivan Schargrodsky (*)
Es común, en algunos países africanos con democracias jóvenes, que tras las elecciones en las que salieron derrotados, líderes, a veces con responsabilidad de gobierno vigente denuncien un fraude electoral y movilicen alguna pequeña milicia, rémora de antiguas guerras civiles, como muestra de poder personal. Tras alguna escaramuza, el acto institucional continúa y pasan a ocupar la oposición, donde combinan un insurreccionismo de baja intensidad y un rol institucional. Los Estados Unidos de América son, económica y militarmente, el país más poderoso del mundo y, a su vez, la democracia más antigua en funcionamiento. Las escenas de la tarde de ayer, sin embargo, remitían a una versión algo farsesca de aquellas escenas al comienzo mencionadas.
Hace unos meses, antes de la elección, Martín Schapiro nos advertía en este portal sobre las hondas divisiones que partían a la sociedad estadounidense. Una sociedad crecientemente heterogénea, dividida por cuestiones raciales, posturas encontradas sobre el lugar de la religión y de los valores morales en la vida pública y una creciente desigualdad económica y territorial. Todo eso llegó antes que Donald Trump y construyó, en cada época, sus propios monstruos. Pero no fue hasta la llegada del cuadragésimo quinto que los Estados Unidos encontraron un presidente estratégicamente dispuesto a echar nafta sobre cada fuego para estar allí cuando crezca.
Todo aquello que estuvo implícito en sus predecesores republicanos fue explícito durante la presidencia de Trump que durante su mandato no se privó de denigrar expresamente a sus rivales -incluso internos-, acusarlos de delitos graves en forma liviana, establecer campos de detención para migrantes -incluso menores de edad-, ordenó y asumió el asesinato de un funcionario de alto rango de un país con el que los Estados Unidos no se encuentran en guerra, coqueteó abiertamente con grupos nativistas y racistas. Además, se retiró de organismos y mecanismos internacionales y alimentó, ante cada coyuntura, una partición de la sociedad, en campos estáticos. El tono de la campaña, en vista de los antecedentes, era el esperable. La amenaza de desconocer los resultados, la idea que el sistema conspira en contra del líder que, en sí mismo, encarna la voluntad del pueblo y, por lo tanto, no puede ser legítimamente derrotado; nada de ello era novedoso para quién tendría la misión de hacer a América grande de nuevo.
Si persistía alguna duda sobre cómo reaccionaría ante una eventual derrota, esta fue despejada inmediatamente: las acusaciones de fraude se incrementaron y tomaron una forma rocambolesca tras los resultados, con momentos memorables como la conferencia de prensa del abogado personal de Donald Trump en un vivero de Filadelfia, o las acusaciones contra funcionarios de su propio partido del estado de Georgia, a los que atribuyó maniobras fraudulentas para favorecer al candidato presidencial demócrata y amenazó con consecuencias legales que, por supuesto, no podrían suceder.
Ninguna de las acusaciones prosperó ni podrían haberlo hecho con un sistema judicial mínimamente funcional, ya que para ser admitidas hubieran requerido de un desconocimiento expreso de toda la normativa y evidencia disponible. Aún así, el riesgo democrático se encarnó de forma evidente en estos dos meses. Apenas tres senadores republicanos y unos pocos representantes electos a cualquier nivel reconocieron los resultados al momento de su proclamación. No fue hasta el día en que se oficializó la decisión del Colegio Electoral, a mediados de diciembre -y más de un mes después de conocidos los resultados- que el líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell, reconoció a Joe Biden como presidente electo. Y, recién el martes, el vicepresidente Mike Pence anunció que no intentaría utilizar su función como presidente de la Asamblea Legislativa -una posición burocrática- para desconocer la elección popular.
Hasta antes del postergado comienzo de la sesión se esperaba que 140 representantes -sobre 211- y 14 senadores republicanos -sobre 52- se opusieran a validar los resultados de una elección en la que Joe Biden se impuso por más de siete millones de votos y cuatro puntos porcentuales, la segunda diferencia más amplia tras la victoria de Barack Obama en 2008, en una era de polarización marcada. De acuerdo a distintas encuestas, entre el 30 y el 40 por ciento de los estadounidenses, y una mayoría contundente de los votantes republicanos, considera que la elección no fue justa y que los resultados están manipulados.
La escena del asalto al Congreso por parte de manifestantes de extrema derecha, algunos de ellos abiertamente neonazis, llevó a algunos analistas y varios dirigentes políticos a hablar de insurrección o intento de golpe de Estado. Más allá del lamentable fallecimiento de una de las ocupantes por una bala policial cuando intentaba traspasar una barricada dentro del edificio, los destrozos y daños registrados fueron menores y difícilmente se pueda considerar, de forma verosímil, que la escena entre absurda y lamentable pudiera impedir que una sesión legislativa fuera a llevarse a cabo. El impacto de las imágenes para la proyección de poder global de los Estados Unidos y para la confianza de la población en la fortaleza de las instituciones, sin embargo, no puede ser subestimado.
Quizás haya algún motivo para el optimismo. Las instituciones resistieron. Trump nombró decenas de conservadores de posiciones extremas en la Justicia, incluyendo tres magistrados de la Corte Suprema, pero no encontró ni siquiera uno que hiciera lugar a alguno de los recursos interpuestos por su campaña para desconocer la voluntad popular. En un país con más armas que habitantes, los incidentes -incluso los más graves- se acercaron más a una comedia de enredos que a una guerra civil. Y el intento de desconocer los resultados de la elección presidencial parece haber sido decisivo para que, en la elección del martes en el estado de Georgia, los demócratas recuperen la mayoría en el Senado por primera vez en diez años. Trump fue, antes que ninguna otra cosa, un perdedor. Frente a las instituciones y frente a los votantes, su intento de socavarlos terminó siendo percibido como un berrinche.
Tan cierto como aquello, sin embargo, es que casi ningún republicano se atreve hoy a desafiar los dichos del Presidente, por absurdos o peligrosos que resulten. El motivo seguramente sea el miedo a alienar a una base de votantes que se ha terminado de erigir a su imagen y semejanza. La democracia estadounidense deberá lidiar en el futuro inmediato con la circunstancia de que cerca de tres de cada diez votantes rechazan la legalidad constitucional cuando esta no los favorece.
Sería tentador suponer que el problema es sólo estadounidense. El problema de las democracias partidas, las sociedades polarizadas y la normalización de posiciones extremas, sin embargo, trasciende las fronteras de ese país. Y Trump muestra que basta un liderazgo tóxico para que esas posiciones se apoderen de un sector relevante de la ciudadanía.
(*) Nota publicada en Cenital.